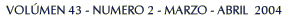
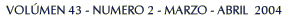 |
 |
|
| TERAPIA EN ARTRITIS REUMATOIDE. UNA
VISIÓN ACTUAL Perspectiva actual del manejo de la artritis reumatoide Dr. César A. Pastor Asurza (*) La artritis reumatoide (AR) es un cuadro crónico inflamatorio sistémico de etiología no esclarecida y patogenia compleja, caracterizado, por una sinovitis simétrica hiperplásica que lleva a daño erosivo de las articulaciones afectadas condicionando limitación funcional progresiva y muchas veces discapacidad y mortalidad tempranas. A pesar de su prevalencia relativamente baja, por el hecho de ser un proceso crónico y potencialmente progresivo, constituye un reto el diseñar estrategias terapéuticas capaces de cambiar el curso de la enfermedad. Cambios conceptuales en el manejo Hace 25 años prevalecía el paradigma o modelo piramidal (1) que sostenía que aspirina o AINEs más fisioterapia habían de ser uniformemente administrados de primera intención a todo paciente con AR, con la intención de controlar dolor e inflamación; otros fármacos designados como drogas de segunda línea sólo habrían de ser sucesivamente agregados de acuerdo a ensayos prueba-error cuando la enfermedad hubiera evidentemente progresado, por ejemplo cuando ya fueran evidenciables radiológicamente pinzamiento y/o erosiones. Este modelo piramidal cuya base se cimentaba en AINES + fisioterapia
y remataba con intervenciones como el uso de corticoides y drogas con
potencial citostático se basaba en tres asertos: (b) Que la aspirina y otros AINEs eran medicamentos poco tóxicos; y (c) Que las drogas de segunda línea que ahora designamos como DMARDs (siglas en inglés para disease modifying antirheumatic drugs) o DARMEs (siglas en castellano para drogas antirreumáticas modificadoras del curso de enfermedad) eran demasiado tóxicas para ser prescritas de manera temprana y mucho menos rutinaria (2) En las décadas sucesivas se hizo evidente que la artritis reumatoide no era de ninguna manera una enfermedad de curso benigno y conllevaba una importante morbilidad y una mortalidad mayor que lo esperable en la población general. El cambio sustantivo en el manejo de la AR se inicia con el cuestionamiento al enfoque de tratamiento piramidal vigente, poco más que contemplativo. Era evidente cuando se hacía el seguimiento a plazo mediato-10 años-, la norma era el deterioro funcional. La discapacidad se instauraba paralelamente al deterioro radiológico y era más ostensible en los primeros años de enfermedad, tendiendo a ser lineal a partir del 10° año (3). Poco después Scott y col. publican en Lancet, quizás el artículo más pesimista jamás concebido acerca del pronóstico a largo plazo de la AR. Incluyó 112 pacientes seguidos en un centro con un abordaje “agresivo" de la enfermedad. Al cabo de 5 y 10 años el porcentaje de pacientes en clases funcionales I y II se incrementó, pero esta mejoría a plazo intermedio había desaparecido por completo al cabo de 20 años en que un 35% habían fallecido y 19% estaban en clase funcional 4 con deterioro radiológico universal. Concluía que el concepto de drogas inductoras de remisión era una falacia, que los resultados obtenidos indicaban que los efectos benéficos del tratamiento se extendían sólo durante unos años y no influían en el pronóstico a largo plazo (4). La admitida inocuidad de los AINEs fue puesta en cuestión por diversos reportes. En un estudio epidemiológico, se estableció por ejemplo que los riesgos de hospitalización y muerte por complicaciones severas condicionadas por el uso de AINEs en pacientes con AR eran de 6.77 y 4.21 respectivamente (5). Un cambio actutudinal se veía venir. En 1990 Wilske y Healey publican un artículo editorial que determina una revolución en el enfoque terapéutico de la AR. La AR no es una enfermedad de curso benigno, y los AINEs no están exentos de toxicidad. Se propone una estrategia de combinación de DARMEs utilizados en un esquema decreciente con la adición de corticoides a dosis bajas y que son manejados además a manera de puentes terapéuticos cuando cualquier modificación del esquema así lo demandara (step down bridge) (6). A esta propuesta que no sólo cuestionaba el enfoque prevalente sino que proponía la aplicación de esquemas de combinación de DARMEs, lo siguieron una serie de artículos, casi todos editoriales avalando esta revolución en la actitud terapéutica. Manejo actual de la artritis reumatoide Quizás el más importante aporte a esta revolución en el manejo de la AR fue la consolidación del metotrexato como DARME de primera elección principalmente en pacientes con formas muy activas de enfermedad. Estudios publicados antes de los 90 ya habían demostrado su eficacia.(7,8,9) y estudios posteriores lo refrendaron (10,11). Además se reconoció que la temida hepatotoxicidad era relativamente menor (12) lo que aunado a su bajo costo y rápido inicio de acción le hicieron ganar este lugar central entre los DARMEs. Estudios de corte observacional indican también que es el DARME con mayor adherencia al tratamiento. Más de 50% de pacientes en metotrexato continúan usándolo al cabo de 3 y más años y cuando es descontinuado lo es por toxicidad antes bien que por falta de eficacia (13). Las Directivas para el Manejo de la Artritis Reumatoide del Colegio Americano de Reumatología definen con precisión las metas para el manejo de la AR: prevenir o controlar el daño articular, prevenir la discapacidad y aliviar el dolor. Los pasos iniciales son establecer el diagnóstico de manera temprana, documentar actividad de enfermedad y daño basales a través de la evaluación clínica, laboratorial, radiológica más la aplicación de algunos cuestionarios estandarizados y por último establecer un pronóstico para el caso individual que permita a su vez sustentar una decisión terapéutica (14). Conceptualmente se nos invoca a intervenir tempranamente. ¿Por qué tempranamente? Hay evidencias que el daño erosivo y sus consecuencias funcionales además de otras circunstancias de comorbilidad importantes como osteoporosis secundaria se instauran en los primeros meses del proceso (15,16). Estudios con ultrasonido y resonancia magnética permiten demostrar sinovitis en articulaciones clínicamente indemnes en este mismo contexto de AR temprana y no solamente esto sino que la presencia de enfermedad subclínica se correlaciona con persistencia y pronóstico menos favorable (17,18). Un elemento adicional para el adecuado manejo de la AR es el retardo en el diagnóstico. En el estudio de Chan & Felson realizado en un grupo de pacientes con rápido acceso a atención especializada, el intervalo entre los primeros síntomas y la formulación del diagnóstico de AR era en promedio de 36 semanas. El factor determinante era el enfoque médico poco adecuado que no percibía la importancia de una inmediata definición diagnóstica (19). Las consideraciones respecto hasta la ahora controversial pero necesaria definición de AR temprana escapan a los alcances de esta revisión pero han sido recientemente analizadas en la Revista de nuestra Sociedad (20). Uno de los estudios que respalda decisivamente la intervención temprana en AR es el metaanálisis de Anderson y colaboradores. Ellos evaluaron un total de 1435 pacientes provenientes de diversos ensayos clínicos y tratados con distintos esquemas: monoterapia y también esquemas combinados. La tasa global de respuesta favorable era del 53% si tenían 1 año o menos de enfermedad al ingresar al ensayo, del 43% si entre 1 y 2 años, del 44 % si entre 2 y 5 años, del 38% si el tiempo de enfermedad era de 5 a 10 años y del orden del 35% si era mayor de 10 años (21). En quiénes es sustancial iniciar un tratamiento enérgico y temprano es aún materia de debate e indudablemente pasa por definir modelos predictivos de artritis erosiva persistente (22). Evidencias a favor de la intervención temprana Los resultados de distintos estudios de intervención temprana
en AR avalan está actitud. Diversos estudios han comparado el
uso de monoterapia o terapia combinada con DARMEs en este contexto y
serán expuestos en la sección correspondiente de este simposio.
Algunos aspectos a resaltar son por ejemplo que la utilización
de un DARME considerado de eficacia menor como es el oro oralya retirado
en nuestro medio, alcanza a mejorar el pronóstico de la enfermedad
cuando se emplea tempranamente (23). Se concluye que la intervención temprana estaría influyendo sobre la patogenia misma de la enfermedad reumatoide (24, 25). El cambio en la actitud terapéutica se refleja tambien en los cambios en los patrones de prescripción. En una evaluación hecha en 1992 sobre 532 pacientes seguidos durante 5 años, tan sólo un 15% recibieron DARMEs en los 2 primeros años de enfermedad (26). En un estudio de corte del mismo autor que abarcó 232 pacientes observados entre 1998 y 2001, el primer DARME fue instaurado al cabo de sólo 5.5 meses del inicio de los síntomas (27). El advenimiento de los DARMEs "dirigidos": Los agentes biológicos dirigidos contra IL-1 y factor de necrosis tumoral (FNT) han venido a cambiar aún más este panorama, no sólo por su eficacia, tanto en parámetros clínicos como funcionales y de progresión radiológica, sino también por su costo de por sí 4 veces mayor que la más cara de las terapias combinadas. Se describirán en extenso en una sección de este simposio. Sólo diremos que hay resultados preliminares de uso de anti-FNT combinado con metotrexato en AR temprana (28) y que no existen a la fecha estudios que comparen DARMEs convencionales combinados versus anticitocinas en todos sus aspectos incluyendo análisis costo-beneficio. El futuro en terapia farmacológica Un 25 a 30% de pacientes con AR no responden, es decir no llegan a una mejoría ni siquiera del 20% en cuanto corresponde a recuento articular (dolor y tumefacción), puntaje de discapacidad (HAQ), actividad global de enfermedad (observador y paciente), escala de dolor y reactantes de fase agudalo que se designa como una respuesta ACR 20 en referencia a los Criterios de respuesta terapéutica del Colegio Americano de Reumatología, aún con el empleo de los tratamientos combinados vigentes que incluyen anticitocinas. Se especula que en algún subgrupo de pacientes otras citocinas pudieran tener una relevancia mayor que las citocinas proinflamatorias clásicas. Se trabaja en IL-6 (29) e IL-15 (30), en agentes dirigidos a la regulación de moléculas coestimuladoras como CTLA-4 Ig (31) e inhibición de proteína quinasas o factores de transcripción que participan en la activación de las vías inflamatoria y de injuria tisular en AR (32). La artritis reumatoide es una enfermedad bastante heterogénea en su forma de inicio, evolución y respuesta terapéutica que incluso tendría un correlato molecular; estudios de expresión de genes en sinovial de pacientes con AR permiten identificar dos subgrupos bien diferenciables. Estas diferencias moleculares representarían una polarización de procesos fisiopatológicos que podrían por supuesto predecir distintas respuestas al tratamiento (33). Tratamiento no-farmacológico En pacientes con daño severo que causa dolor y/o limitación importantes, la indicación es quirúrgica. Un 8% de pacientes requieren cirugía protésica 5 años después del diagnóstico a pesar de intervención temprana (34). En estudios de seguimiento prolongado hasta un 25% de pacientes llegan a la artroplastía (35). La participación en programas de terapia física especificamente diseñados mejora la movilidad, la fuerza y el bienestar general sin incrementar la actividad articular (36). En conclusión, las evidencias actuales van en apoyo de una terapia
intensa y temprana que incluye el empleo de corticoterapia en una gran
mayoría de pacientes si queremos influir en el pronóstico
mediato. No están todavía definidos los criterios para
identificar tempranamente subgrupos de pacientes con potencial desarrollo
de artritis erosiva en quienes se justificaría plenamente los
esquemas más agresivos y existe un subgrupo de pacientes que responden
inadecuadamente a cualquiera de los regimenes de tratamiento que se instauren
y que demandan el desarrollo de nuevas opciones terapéuticas. Bibliografía
(*) Médico Reumatólogo del Hospital “Guillermo
Almenara Irigoyen”- EsSalud y Clínica “Ricardo Palma”. |